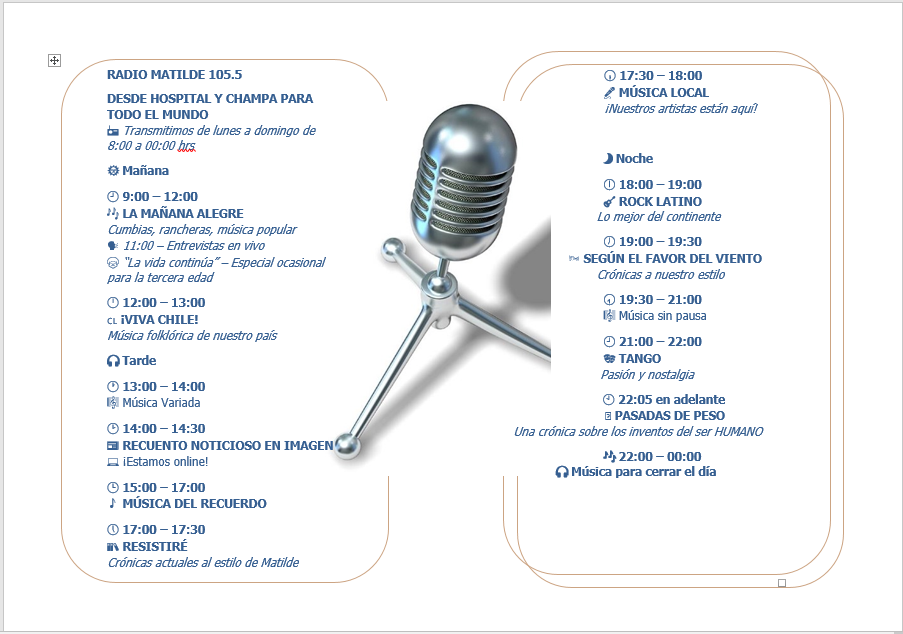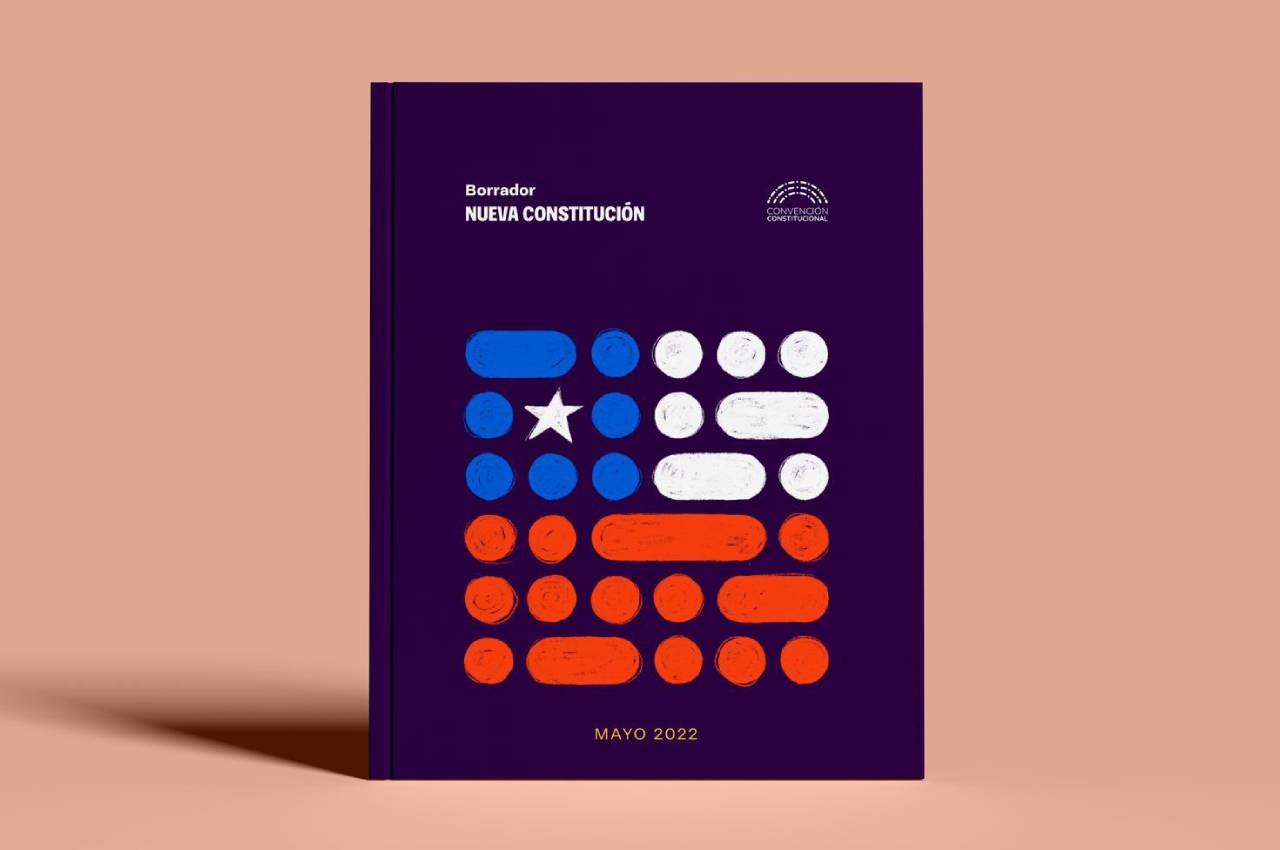Patricio Manns y Horacio Salinas: Inti-Illimanns
Una conversación cifrada en 1997 con los cantautores Horacio Salinas (Inti-Illimani Histórico) y Patricio Manns, y un recorrido por la trayectoria que los unió históricamente.
1967. Chile era gobernado por los democratacristianos con Eduardo Frei (el padre) a la cabeza y en la Universidad Técnica del Estado, algunos alumnos repartidos por las ingenierías, sacaban lustre a sus instrumentos: Jorge Coulon, Max Berrú (ecuatoriano), Horacio Durán, Ernesto Pérez de Arce y Horacio Salinas. Cultivan desde muy pronto un virtuosismo instrumental que avala a Horacio como un compositor y arreglista de excepción. El folclor andino y americano será el centro de gravedad de su música en esa primera época. Participan en la campaña presidencial y parlamentaria en apoyo a la Unidad Popular.
En 1971 graban para el sello Dicap (Difusión del Canto Popular, de las Juventudes Comunistas de Chile) el álbum “Canto al Programa” de Sergio Ortega y Luis Advis. El mismo año aparece “Autores chilenos”, con arreglos para canciones de Violeta Parra y Víctor Jara. De 1972 es el “Canto para una semilla” con música de Luis Advis, Isabel Parra en la voz, y Carmen Bunster en el relato. En este año quedará definida la formación base de los Inti con la salida de Pérez de Arce y el ingreso de José Seves y de Marcelo Coulon. Decimos “base”, porque serán varias más las personas que integrarán el Inti en los años siguientes y en distintos momentos. Ya en esta época Inti-Illimani logra dar forma musical a su tiempo -como después lo harán con el aliento caliente de la dictadura.
Y, ¡cómo no!, el exilio. Se quedarán en Italia. La situación existencial de los músicos sumada al cambio de ambiente humano y artístico, lejos de aplastarlos, los impulsa a nuevos tipos de composiciones, con un dominio instrumental cada vez más refinado.
En 1981 graban “Palimpsesto”, que incluye el “El mercado de Testaccio”, clásico absoluto de los temas compuestos en el exilio, y “Palimpsesto”, con letra de Manns. En 1985 aparece “De canto y baile” con la “Cantiga de la memoria rota”, nueva colaboración con Manns. El Inti-Illimanns ya hacía historia.
Manns sigue viviendo en Francia, pero los Inti han vuelto a Chile, y se han retirado del grupo dos irremplazables: Max Berrú y José Seves. Y han llegado Efrén Viera (cubano), Pedro Villagra, Jorge Ball (reincidente en Inti-Illimani y venezolano), y la nueva, joven voz de Daniel Cantillana. Nuevos instrumentos, nuevas voces... la marcha sigue su rumbo, ahora con un retorno creador a las raíces del canto popular americano, al bolero, a los corridos, al vals peruano, a la cueca.
El último álbum de los Inti, “Amar de nuevo”, trae siete nuevas letras de Manns. “Amar de nuevo” se llama el disco, y como siempre con ellos, el amor es amor a una mujer, como es amor el amor a un pueblo.
Individualmente, Horacio también ha compuesto música para series de televisión (Al sur del mundo) y para películas (“Los agentes de la KGB también se enamoran”, “El húsar de la muerte”), de la que han surgido temas revisados por Inti-Illimani.
Manns asoma a las 11.30 de la mañana con la cansada resaca de dos semanas de charlas, firmas de su último libro (El corazón a contraluz) y conversaciones de pasillo en la Feria del Libro de Santiago. Lo esperamos en el living junto a su compañera, férrea compañera, Alejandra, y Horacio Salinas. Manns está algo disfónico, resfriado, pero a medida que la conversación avanza y llega sangre a los recuerdos dormidos, las voces se van haciendo más claras, más vivas; tanto, que se cruzan, se interrumpen, se apoyan, se corrigen, se burlan. Bueno, los tipos se conocen desde hace mucho, y mucho han hecho en toda esa amistad.
¿Cuándo el texto llega a sus manos condiciona mucho la creación de la música?
H.S.: Ahí yo creo que hay una parte como misteriosa; nunca he logrado detenerme a pensar cómo funciona, pero me da la impresión de que a mí inmediatamente leyendo un texto descubro qué estilo y qué música encierra el texto; bueno, de repente hay palabras, hay dos palabras que hacen un ritmo que me sugiere inmediatamente un estilo. Por ejemplo, con los últimos trabajos que hemos hecho con Patricio, la idea era hacer casi puros boleros. Entonces, empezamos hacer boleros y de ahí salió “Medianoche”, “Quién eres tú”; quedaron unos textos rezagados, yo hice otros boleros y me siguió mandando textos Patricio con títulos de bolero. Pero, descubrí leyendo que, en realidad, la temática de algunos supuestos boleros tenían más que ver con la temática de los valses peruanos, que son estilos bastante parecidos.
¿Y eso a partir de la temática?
H.S.: Claro. El contenido de los valses peruanos es similar al de los boleros; hay tal vez un énfasis distinto en el enfoque del conflicto amoroso.
¿Menos trágico que el bolero?
H.S.: Yo creo que igualmente trágico, pero hay un testimonio de otra índole, que yo leyéndolo me doy cuenta, pero... (entra Manns al living; saludos y abrazos). Manns, ¿qué es más trágico un vals o un bolero?
P.M.: El bolero.
H.S.: El bolero es más trágico (dice con cierta duda).
P.M.: Sí, cuando se hace trágico.
H.S.: ¿Y Ódiame con piedad, yo te lo pido?
P.M.: No sé, el vals es un poco más liviano.
H.S.: ¿Como ritmo?
P.M.: Sí.
H.S.: Ah, bueno, claro, es mucho más barroco, musicalmente, el bolero.
¿Cómo fue que empezaron a trabajar juntos?
H.S.: Voy a hablar yo primero, Manns, porque te noto ronco. Fue con “Vuelvo”, el año 77 ó 78, en Roma. ¿Por qué? Fue la primera vez que estábamos decididos a hacer algo.
P.M.: Yo vivía en París y los Inti-Illimani decidieron invitarme para participar en su disco. Me incorporé a los ensayos de ellos y me gustaron las músicas que habían. El Loro (Salinas) tenía varias. Hicimos “Samba Landó”.
H.S.: “Vuelvo” y “Retrato” fueron las primeras canciones que hicimos. Ahora ¿por qué? Porque nos conocíamos del año ñauca con Patricio, de la época del “Sueño americano”. Estamos hablando del año 67.
P.M.: De antes, porque yo lo había escrito el 65 y ese año nace la Peña (de los Parra), en Carmen 340. Yo recuerdo que una vez recibí invitaciones, por ejemplo, de la Universidad Técnica del Estado; era como a las 11 de la mañana y el Loro, que no formaba parte de ningún conjunto, tocó dos piezas de guitarra de Fernando Sor, abriendo el concierto para que yo después tocara mis canciones. Esa fue la primera vez que vi al Loro. Hasta tenía pantalones cortos. Era muy chico el Loro.
H.S.: Tenía catorce años.
P.M.: Conversamos muy poco, porque tenía cantar, explicar las canciones. Después tomamos como hábito ir a jugar fútbol: la Peña (de los Parra) contra la (Universidad) Técnica. En la Peña jugaban algunos Quila (payún) que andaban sueltos por ahí. Ganábamos siempre por goleada.
H.S. Porque tú jugabas al arco (comenta entre irónico y halagador).
P.M.: Yo jugaba al arco (ríe complaciente y autocomplaciente).
Entonces, la primera canción que hicieron juntos fue “Vuelvo”. ¿Qué dificultades tuvieron al hacerla?
P.M.: Bueno, ninguna; creo que la hicimos en media hora.
H.S.: Nosotros estábamos ensayando; vivíamos en varios departamentos, uno arriba del otro, eran tres pisos, y yo tenía esta melodía, esta canción con un texto de Aquiles Nazoa y haciendo un alarde de destreza, el Manns dice: “Ya, yo vuelvo en media hora”.
P.M.: En el otro piso tenía una máquina de escribir.
H.S.: Y, efectivamente, en media hora traía el texto casi sin ninguna corrección.
P.M.: Otras han costado más. En “Cantiga de la memoria rota”, el Loro había compuesto sobre un poema de Aquiles Nazoa. Ese texto es “Dedicatoria de un libro”.
H.S. (refrescado de memoria): Ah.
P.M. (dirigiéndose a Horacio): De ahí hiciste tú la música inicial de Cantiga. (Ahora a nosotros) Entonces, me llama por teléfono a mi casa, en Francia, y me dicta la música, así: la la la la lala lala..., y yo lo voy anotando como en morse, con rayitas cada sílaba. Hice el texto; llamo al Loro y le digo: “Aquí va el otro texto”. El Loro me llama y me dice: “Este texto es demasiado bueno para que lo tenga con la música anterior”. Y le hizo otra música. Y se dio que en ese disco aparecen las dos canciones: “Cuando yo digo el nombre de María” [Dedicatoria de un libro], con el texto original de Nazoa y la música que el Loro le hizo, y “Cantiga de la memoria rota”, que pueden ser exactamente intercambiables, tanto en texto como en música.
¿Cuáles son las particularidades de un texto de canción?
P.M.: Tenemos una discusión con (Gabriel) García Márquez sobre eso; él me dice: “Yo escribo siempre hacia la derecha y el poema se escribe siempre para abajo”. Esa es su concepción de lo que es una novela y lo que es un verso. Y para abajo, yo no puedo escribir; yo escribo para el lado. Yo anoto con rayitas las sílabas y el método no falla, yo no necesito conocer la música. Suponte: ta ra ra ra ra papa papam. Cada nota es una raya, por lo tanto, cada nota corresponde a una sílaba. Con Horacio hemos hecho como 50 canciones. Y no me quiere dar la música del “Húsar de la muerte” (música que Horacio Salinas hizo para la película muda de Pedro Siena); podríamos hacer una cosa preciosa.
H.S.: Yo creo que musicalmente no hay mucha diferencia en mirar un poema y mirar un texto de canción. A mí se me plantea primero el problema de no violar la estructura que..., (retrocede y replantea) me ha sucedido a veces que leyendo poemas o texto que me ha propuesto Patricio, la idea que nace musicalmente no abarca todo el texto, no lo viste completamente. En esos casos, hay soluciones que otros colegas ocupan, como pegarle unos cortes, acomodar un poco el poema a la música, y esa solución a mí no me...
P.M. (interrumpiendo): Pero, es válido eso.
H.S.: Claro, es válido, pero también habla de una operación incompleta. Para mí, la mayor satisfacción es cuando a poemas, a veces de estructura complicada, logro descubrirle la totalidad de la música que tienen, la musicalidad completa del poema. Es el caso de “Sensemayá”, que tiene una estructura bastante complicada, pero donde la música fue respetándola completa. En el caso de las canciones con Patricio, lo que a mí me gusta mucho es el desafío de plantearme el no tener que pedirle a Patricio que cambie esta palabra, porque..., o alarga o acorta, sino que tal cual pensó la historia, respetando los acentos, coherente con cómo fue concebido el texto. Yo he ido cultivando una cierta intolerancia hacia otros textos y esto hace que yo no componga muchas canciones con otras propuestas, lo que no es sinónimo de menor valor. La verdad es que cómo enfoca las historias y cómo usa el idioma Patricio es algo que a mí y a nosotros, el grupo, nos produce una simpatía total. Creemos que la manera de hacer canciones de Patricio calza perfectamente con la estética que hemos ido encontrando.
P.M.: Tomen en cuenta que son canciones pensadas para música; yo no uso nunca el verso libre para ellas. Él (Horacio) no podría ponerle... o sea, puede, pero saldría una canción a lo Juan Orrego Salas, sin que Juan Orrego Salas sea un carajo o una porquería ni mucho menos. El “Memorial de Bonampak” es verso libre; en esa trampa no lo quiero meter al Loro. Le costaría mucho hacer una cosa que tenga un endecasílabo, después un pie cortado, después otro endecasílabo, un alejandrino, y que el verso vaya pa'l lado de una manera irregular. Con él, uso la rima, sea asonante, sea consonante, y la uso porque la canción la necesita; una canción muy corta necesita de la rima, algo sonoro al oído. Yo pienso un poema muy distinto de cómo pienso las canciones que le doy a Horacio. Él es capaz de hacer una obra sinfónica del “Memorial de Bonampak”, pero no cumple con el objetivo de la canción. Yo hago una clara distinción en lo que es una canción, llamémosla popular, de tres minutos, y lo que es el verso libre, que me permite hacer, qué se yo, cuatro páginas, desarrollar un poco más la idea. Y la otra cosa son los acentos que le pongo al Loro y que son acentos bien específicos, trabajo mucho yo con los acentos y que le ayudan a musicalizar. Vean: Vuelvo, her-mó-so, vuelvo tiér-no, vuelvo cón, ahí tiene acento, vuelvo con mi espera-dú-ra, los acentos van puesto de tal manera que es casi musical, la fraseología, diría yo.
¿Usted va contando eso o le sale naturalmente?
P.M.: No, no, no, hay que pensarlo, todo esto hay que pensarlo.
H.S.: ¿Esa es la prosodia?
P.M.: Claro (piensa, confirma en los sesos y reafirma lentamente), se llama prosodia eso.
H.S.: Yo, en general, leo el texto de punta a cabo y lo que hago inmediatamente es hacerle la música en un lapso de tiempo que es muy breve; pero, a veces el ritmo de las dos primeras frases me sugiere inmediatamente (la música), que es lo que sucedió con “Medianoche”: Ven a besar conmigo en doce copas; hice inmediatamente la melodía de ese bolero.
P.M.: Curiosamente ahí no utilicé los acentos, sino la tersura de la frase; debe haber un par de acentos, pero me gustaba jugar con el número doce, toda esa la canción la compuse con el número doce: doce copas, doce copos, medianoche, doce campanas, etc.
Patricio Manns dice que la música es matemática. Usted, Horacio, ¿comparte esa idea?
H.S.: Sí, bueno, claro.
P.M.: Todo se debe aceptar: si yo demuestro que si está medida...
H.S. (citando pícaramente una línea de un ensayo de Manns, “Los problemas del texto en la Nueva Canción”): transida por la emoción, la matemática transida por la emoción.
P.M. (reafirma, atajando cualquier ironía siguiente, con el humor difuso de quien se sabe sobre un punto comprobado): Es la matemática transida por la emoción. (Continúa el primer discurso) Si está medida en números, es por alguna razón. ¿Por qué se llaman los compases 3/4, 6/8? El Loro debe saber eso. Los compases son estrictamente matemáticos.
H.S.: La música es un gráfico de intensidad sonora versus tiempo.
Y cuando usted compone, ¿qué tiene que ver la matemática?
H.S.: Ah, yo creo que ahí hay un instinto. A mí me encanta la matemática, tengo mucha curiosidad por las ciencias, soy de alguna manera astrónomo, (dudando) ¿cómo se llama?: astrófilo. Me interesa ese mundo. Pero, yo creo que el problema en el caso de la..., lo que a mí me resulta bastante fácil al trabajar con Patricio es que, si la matemática es de alguna manera un equilibrio, es una propuesta coherente y equilibrada de solución a un problema, en el caso de Patricio yo veo que sus textos tienen de punta a cabo un equilibrio muy robusto. Por tanto, el desafío para mí es buscar también que exista eso, que exista una música que sea como el traje exacto del texto que Patricio propone.
Horacio nos comenta algunas experiencias con el idioma italiano: una canción hecha dificultosamente con José Seves (Una finestra aperta), y las canciones incluidas en una representación italiana de las Bodas de sangre de Federico García Lorca. Y a Manns le preguntamos si había compuesto algo en francés:
P.M.: No puedo, porque yo tengo un castellano muy particular, que me ha costado muchos años llegar a ese punto de dominio del castellano, del idioma. Es demasiado rico mi español al lado de lo que podría yo rescatar (del francés), y además no siempre es traducible la emoción de un francés, o sea, la emoción de un sudamericano es muy distinta a la emoción de un francés. No te olvides de que ellos son racionalistas... la metáfora no existe en... (no concluye la frase, pero se intuye “Francia”) y yo trabajo fundamentalmente la metáfora. Y al Loro le consta: la mitad de mis canciones están llenas de metáforas, que él ha tenido, como puede, ponerle música. En las novelas incluso, donde normalmente, según Borges, no se usa la metáfora, yo la uso. Por tanto, no soy borgeano en ese sentido.
Esa es la voluntad de escribir que usted desarrolla.
P.M.: Es la voluntad de escribir. Eso se llama voluntad de escribir; uno escoge cómo quiere escribir y eso toma mucho tiempo: no se escribe antes de los cincuenta años (sentencia Manns, el novelista).
H.S. (saca un nuevo aguijón bañado en ají y pregunta a Manns, guiñándonos el ojo): ¿Cuál es la diferencia entre tú y Borges, Manns?
P.M. (responde, aunque presienta la broma, porque es un sitio en el que le interesa delinear, separar y concordar territorios, y con Borges): Es que él era estéticamente corto y yo estéticamente largo. Yo escribo novelas de 400 páginas y él escribe cuentos de 20 ó de 10. Pero se demoraba 5 años en un cuento y yo me demoro 5 años en una novela. O sea, los dos trabajamos el lenguaje, (reitera firmando la primera ley de una constitución literaria) trabajamos el lenguaje, de una manera particular, o sea, a hachazos. Yo no permito nada que sea de mal gusto y que no me corresponda. Esa es la razón por la que yo no escribo curado, no escribo con sueño, no escribo cansado; yo necesito de unas condiciones particulares; además, tengo que estar solo.
¿Cómo ve usted ese tema de la sensibilidad, de sensibilizarse para crear?
P.M.: Yo tengo la sensibilidad a flor de piel; no necesito de estímulos. Cuando me emborracho, por ejemplo, lo hago para buscar otro tipo de sensaciones, no para la escritura. La escritura está todo el tiempo en mí, la composición. Yo a veces le digo a la Aleja: “Me chorrea la música, ¿qué hago: paro la novela o escribo una canción? porque me está cayendo una melodía por la oreja, por todos los poros”. Entonces, ella me dice: “Compone, compone, compone, ya, ahí está la guitarra...” La música es una necesidad también, por eso yo nunca he querido dividir mi trabajo en literatura y música.
¿Y usted, Horacio?
H.S.: Tengo que estar en la plenitud de mis sentidos. Además, a mí me pasa algo peor que eso: casi toda la música la he compuesto en la mañana; 8, 9, 10 de la mañana, son las mejores horas.
¿Y qué pasa cuando no hay inspiración?
P.M.: Yo no trabajo con la inspiración; yo trabajo con la cabeza, yo soy totalmente racional, pero no es que busque un momento en que venga el ángel y me diga... (interrumpe Horacio).
H.S.: Yo creo que no hay tanta inspiración, como necesidad. Es decir, yo creo que, por lo menos en mi caso, para mí hacer la música es una necesidad casi biológica; cuando no la puedo hacer, cuando no la hago, es porque no tengo tiempo, porque tengo otras programaciones, (y) me angustio, tengo que hacerla, tengo que vaciarme. Con el tiempo, este es un oficio que se cultiva, y, en realidad, uno está, más que inspirado, está siempre dispuesto a poder hacer algo. Si tú me dijeras: “haz en este momento una canción”, yo no tendría por qué no poder hacerla, que no sea el que tuviera condiciones, entre otras, la de estar solo. Solo y en la soledad uno administra mucho más toda una discusión muy veloz que se hacer consigo mismo, en búsqueda...
P.M.: ...en búsqueda de la frase exacta. Es una discusión que uno tiene, porque se trata de elegir; él puede elegir un acorde u otro, yo puedo elegir un verbo, un adverbio, un sustantivo, un adjetivo u otro. Es una elección que va produciéndose lentamente en la creación: ésa es la creación, no es otra cosa. Nosotros creamos con un instrumento que ya nos ha sido dado: es la palabra en mi caso, es la música en su caso.
Después de unos minutos hablando juntos, que en la grabación es un contrapunto prácticamente indescifrable, Alejandra comenta, pensando un poco en lo confuso del sonido grabado: “Están hablando al mismo tiempo, además”. Manns, el arquero, retruca. P.M.: Y es bonito, porque estamos hablando de lo mismo (Horacio ríe calmamente). Casi, casi somos como clones. Decimos las mismas cosas, porque tenemos las mismas convicciones. Lo tremendo que tengo con él, es la alteridad que existe entre nosotros: uno siendo otro en tanto que otro, pero siendo tan vinculados, tan cerca. Pensamos más o menos lo mismo. Y yo no escogí al Loro ni él me escogió a mí: yo creo que la vida nos juntó, y de pronto descubrimos que era una pareja que funcionaba. Entonces, es un dúo... yo creo que cuando seamos viejos vamos a tener que hacer un dúo.
Un dúo dinámico.
P.M.: No dinámico, ya de vejetes (ríe Horacio ahora con más ganas). Nos gustaría conversar sobre las dificultades que presentaron ciertas canciones. Podríamos partir con el “Equipaje del destierro”, que no tiene una estructura rimada, en el texto, lo que complica su musicalidad.
P.M.: La música procedía de una música para una pieza de teatro que el Loro había escrito para una compañía italiana, pero era una obra más entre otras obras y yo tuve el ojo de descubrir la melodía y la saqué. Ahora, el Loro es muy porfiado, y esto entre nosotros. Yo le dije: “aquí hay una gran canción”. Se demoró diez años en grabarla. Yo la grabé primero, me acompañó él incluso con los Inti; después la asumieron como una realidad que era ya insoslayable y con el éxito que se le conoce. En una gira a Estados Unidos, en cada ciudad donde llegaban, los esperaba un coro de niños para cantarles el (Equipaje)... y además se sabían el texto, que es terriblemente complejo.
¿Cómo surge ese texto? El hablante es interpelado por alguien (“Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve”).
P.M.: Existen dos versiones: el poema original y el poema que escribí para el Loro, que es distinto, porque el Loro me entregó una música media cuadrada y el otro era en verso libre. Tuve que estirar lo versos hasta hacerlos coincidir. Pero, en sustancia, yo le digo alguien a alguien.
¿Un alguien...?
P.M. (puntual): Alguien. “Tú me preguntas...” no sé qué.
Después de una breve pausa, en que nos recorre a todos en silencio el laberinto de ese tema, Horacio comenta con una admiración tranquila, como basada en una prueba palmaria: Qué lindo texto, ¿no?
P.M.: La gente me pregunta por qué escribimos ese texto, que es complejo y la música, sin embargo, no es tan compleja: pam pam tara rara rara ri ra tata tata ta..., ahí van los acentos, ¿ven?, los acentos están puestos, lo que me facilita mucho las cosas, porque me encantan los acentos al medio de la frase.
Pero los acentos estaban puestos en la música.
P.M.: Los acentos estaban puestos por la música. Entonces, me aproveché del pánico y puse los acentos que había (tararean animosamente los dos la canción). Era un desafío y realmente es una de las canciones más duras de hacer, no era llegar y hacerla. Con el Loro hemos hecho bastantes experiencias juntos, que van de “Medianoche” a esto, muy diferentes; “Medianoche” es suavecita, tierna, lisa, casi sin acentos, y esto es todo lo contrario. Pero, además, vean ustedes lo que es la “Cantiga de la memoria rota” (la tararea marcando los acentos). Serrat me decía el otro día: “Cantiga debe ser una de las grandes canciones latinoamericanas de todos los tiempos”.
H.S.: Debe ser una de las grandes canciones después de “Valdivia en la niebla”.
P.M.: Por lo logrado de la música y lo logrado del texto.
Ampliemos el arco de preguntas. ¿Han analizado juntos una canción o comentado algo sobre un artista particular? Bueno, Violeta, están haciendo algo sobre ella (una suerte de cantata), u otro.
H.S. (después de una pausa, Horacio retoma la iniciativa): Bueno, yo creo que, en general, cuando hablamos de la Violeta, bueno, uno un poco se saca el sombrero por lo que ella hace con la música y con el texto; es un poco lo que uno trata de hacer, digamos, de lograr una comunidad que no haga pensar en ambas cosas de manera disociada; en eso hay una escuela notable de la Violeta, de todo lo que ella significa en cuanto a un gusto, también, por la cultura popular. Yo un poco la veo así. El otro día, en el Arcis (Universidad de Artes y Ciencias Sociales) hicimos, hablando de Violeta Parra, hicimos una audición de discos de ella; además, es muy curioso como es desconocida la Violeta, aparte de “La jardinera” y “Gracias a la vida”. Escuchamos el disco “Toda Violeta Parra”, que saco la Emi en 1962, con canciones muy bien hechas, es decir, son textos tan apropiados a la historia. No es que nos sentemos a escuchar a la Violeta; partimos ya de la base que la conocemos muy bien. Hay un gran respeto al trabajo de ella. Y eso sucede con Serrat, un poco lo mismo. Es tácito que, por lo menos para ambos, Serrat es un gran, gran compositor de canciones y un gran maestro y un muy barroco maestro musical. (A medida que va calificando a Serrat se entusiasma cada vez más) Porque si tú ves cómo él estructura sus melodías, son sumamente complejas y es notable como Serrat es extremadamente devoto de sus textos, sus melodías van absolutamente supeditadas a cómo va contando la historia. Es muy curioso, pero si tú analizas, por ejemplo, qué... a ver... son tan libres las estructuras que va usando Serrat... (queda buscando una canción para ejemplificar).
P.M.: Se ha cambiado como a una especie de antropólogo de la ciudad catalana Barcelona; cómo se comporta el hombre en la calle, lo que se dice, lo que no se dice, también es muy sarcástico, es muy mordaz.
H.S.: Sus melodías son sumamente complicadas, es muy melódico. A diferencia de otros que son más armónicos, que basan más sus estructuras musicales en armonías muy claras. Las canciones de Serrat son una pura melodía, como una culebra. Pero ha ido cambiando en el tiempo, ahora se nota menos melodioso que en sus primeras canciones catalanas y castellanas.
P.M.: Todos hemos ido cambiando.
H.S. (atropellando sus palabras ansioso por ejemplificar el punto anterior): Yo creo que sí, pero, pero yo encuentro más difícil eso, fíjate (tararea larga, largamente “Penélope)” ta ra ra rá, ta ra ra ra ra rara rá... Es muy fresca, todas sus canciones son muy frescas.
P.M.: Tiene líneas melódicas muy precisas.
H.S.: ¡Y las estructuras! Tú escuchas una canción de Serrat de punta a cabo y es un paquete cerrado, estructuras perfectas, digamos, pero extremadamente...
P.M.: ...El cambio de tono que hace un poco antes de que haya un bis.
H.S.: Muy bien.
P.M.: Qué maravilla.
H.S.: Es muy único.
P.M.: Absolutamente. Para mí los cantantes que quedaron de todo este ciclo, en América Latina, son bien pocos, pero ¡pucha! que son buenos.
A ver.
P.M.: Me adelanto a decirte: Chico Buarque, pucha, si uno analiza una obra de Chico, toma cualquier canción; “Construçao”, por ejemplo.
Hemos escuchado la traducción de Daniel Viglietti.
H.S.: ¿De “Construcción”?
Sí, ésa con las palabras esdrújulas al final de cada verso.
H.S.: ¡Ah!, sí, claro.
P.M.: Es difícil que un músico cualquiera haga una canción con esa complejidad y, además, una canción popular, porque es una canción que fue muy popular en su momento. Él va alterando las frases todo el tiempo, casi como el “Ulises” de Joyce (asoma una vez más un referente continuo en Manns), trasladado a músico; va invirtiendo el sentido de las frases, va jugando con las frases, lo que denomina un gran dominio del lenguaje, aparte del dominio musical que él tiene. Y tiene canciones tan tiernas como “Olha María”, que realmente a uno lo sacuden. Y para eso hay que ser un gran autor y un gran cantautor, lo que no ocurre siempre.
¿A quién más nombraría?
P.M.: Me gusta mucho lo de Milanés, un músico notable. Me gusta mucho lo de Silvio; hay que pensar en “Días y flores”, hay que pensar en “Playa Girón”: él llega un día y se presenta al Comité Central de Partido Comunista cubano, y dice: “Compañeros, estoy agusanado”. Entonces, Fidel lo mira y le dice: “Bueno, escoge un castigo para ti, para que no te sigas agusanando”. “Quiero pasar seis meses en el Playa Girón, trabajando como marinero”. Lo han metido al barco y se fueron a Islandia; durante esos seis meses él trabajó haciendo el mismo oficio de los marineros y escribió, entre otras, “Playa Girón”, que es compleja, como son las canciones de Silvio.
H.S.: Claro.
P.M.: Silvio es complejo, no es simple Silvio. Yo no sé de adónde sacó esa popularidad; la gente no sé si ha subido al mismo nivel del autor.
H.S.: Además, tan prolífico que es. Debe tener unas mil canciones (ríe y retoma una frase anterior de Manns). Bueno, y esos pocos, son gigantes de la canción.
Y de los españoles, aparte de Serrat.
P.M.: Está (Luis Eduardo) Aute; tiene muy buenas canciones. Él había dejado de cantar en un momento dado y empezó a pintar y volvió a la canción con “Alevosía”, con mucha más fuerza.
H.S.: Gran tipo Aute.
P.M.: Está Raimon, que hace otro tipo de canción. Lo que pasa es que Raimon está deformado por el hecho de ser profesor de Historia. Él recarga un poco su material hacia ese lado, por deformación profesional. Eso lo ha perdido un poco, pero tiene una gran voz y una gran inspiración. Ahora, insiste en cantar en catalán a sabiendas de que no lo comprendemos realmente en el Sur. Los otros se dieron cuenta y cantan un pedazo en catalán y otro poco en castellano.
¿Hasta qué punto el cantar los problemas sociales quitaba espacio a temas que no están ligados inmediatamente a lo general y que tienen que ver con esferas más personales?
P.M.: Yo nací así, realmente, yo nací así. Yo fui formado en un hogar donde se habló siempre del problema de los pobres. Mi madre hizo todo un apostolado frente a eso, porque era profesora primaria. Se especializó en la recuperación de menores en situación irregular, lo que era peor todavía, porque eran chicos que violaban a la madre, el padre que violaba a la hija, el chico que mataba al padre a puñaladas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno nace en un hogar semejante, ¿qué es lo que haces?, ¿cómo quieres pensarlo?, ¿cómo quieres tomar la vida si te educas así? Además, mi madre era concertista en piano, fue compañera de la madre del Loro en Angol; de ahí viene nuestra relación tal vez. Nuestros padres se conocían, nuestros padres se conocían íntimamente. Ella me lo contó un día, la madre del Loro me lo contó, que eran dos parejas que salían un día sábado a tomarse un trago, a dar una vuelta por ahí, a bailar cueca. Entonces, imagínate, la relación que tenemos con él.
También nos referíamos a la influencia de los cambios geopolíticos en las temáticas de los cantautores más comprometidos.
P.M.: Si “Medianoche”, aparentemente, no dice nada, ahora escribí un bolero que se llama “¿Dónde estás?”, que sí te dice mucho. Y me han preguntado si el bolero puede darse el lujo de cantar a los desaparecidos. Yo digo que sí, que así como el tango se considera que es una obra destinada a cantar a la gente de la noche, el amor en la noche, las medias de la mina, las piernas, los amores frustrados, pero surge “Cambalache”, que no tiene nada qué ver. “Cambalache” es una crítica social a su tiempo, terrible, hasta el punto que las dictaduras argentinas sucesivamente lo han prohibido. Y es un tango a parte entera. ¿Por qué no el bolero? Yo conozco boleros de Los Panchos pidiendo la libertad de Puerto Rico; conozco boleros de Rafael Hernández, incluso Víctor Jara grabó uno que se llama “Lamento borincano”, o sea, de Puerto Rico. Lo han hecho antes que nosotros, como Atahualpa hacía de las zambas: él hacía zambas de amor y hacía canciones comprometidas, como hizo en “El payador perseguido”, donde describe su presidio bajo Perón, sus cinco años de cárcel. Yo creo que hay que experimentar, hay que decir las cosas, hay que utilizar los medios de los que uno dispone para defender a la gente que no tiene nada; ésa es la verdad de las cosas, ésa es la enseñanza fundamental de mi madre.
Y en Inti-Illimani, ¿cómo asumen este cambio, aparente, de las temáticas, cuando las urgencias políticas, que ayer eran clarísimas, hoy siguen siendo necesarias, y quizás más todavía por la negación constante de un problema no resuelto en la política de nuestro país?
H.S.: Pero, fíjate, yo creo que hay una cosa que un poco uno... es decir, yo me pregunto de dónde nace esta necesidad de hacer, por ejemplo, boleros, vals peruanos, rancheras, de tocar otros estilos. Y yo creo que, sin duda, hay cosas que nosotros hemos dicho de una manera que corresponden a una época y que se agotaron también con esa época, la manera en que uno dice las cosas. Tú hablas hoy día con un joven universitario de izquierda y te dice que no están ni ahí ya con las maneras y con los discursos que se arrastran y se arrastran en el tiempo. Yo creo que hay un divorcio muy fuerte entre la percepción que tienen los jóvenes hoy día de cómo hablar acerca de los temas, de cómo cantar acerca de los temas, con lo que existía en el pasado. Pero, si tú miras un poco, uno de los grandes problemas que estamos atravesando y que es un problema muy dramático de este país, es este problema de la identidad. La gente hoy día, más que nunca, anda con los pies muy mal puestos, incluso a veces como flotando, con un sentido de pertenencia a un lugar, a una tierra, que es muy vago; aquí está muy desdibujado el problema de la identidad, que siempre ha sido complicado en este país. Si tú vas a Venezuela, a Colombia, a Argentina, hay mucha más propiedad, hay un orgullo mucho más auténtico de una manera de ser, de una manera de hablar. Y yo creo que algún mérito tiene esta búsqueda de boleros, de rancheras y de vals peruanos, y tiene que ver con eso, tiene que ver tal vez con una urgencia y una necesidad nuestra de sentirnos latinoamericanos, que es, yo veo, una condición que aquí se ha ido perdiendo. O sea, hoy día Latinoamérica está muy lejos de los chilenos; más bien, existe una fuga un poco ridícula de este sentirse latinoamericanos. Hoy día se ostenta toda una postura muy falsa. Yo creo que estas canciones, si tú las ves desde este otro punto de vista, corresponden a una necesidad y a una urgencia a buscar un contenido que nos haga sentir nuestra condición de latinoamericanos.
Y eso podría ser, no te lo digo, pero podría ser, desde el punto de vista, toda esta argumentación, desde el punto de vista político, en realidad, una defensa bastante intachable, digamos, de que es una canción que también tiene y cumple una función política. Pero, yo creo que uno, a lo mejor escondidamente, estas cosas las medita o pasan como un rayo dentro de las inquietudes previas a la creación musical y a la creación poética, pero, en realidad, hay un gusto también más que por eso, por un enorme bagaje de música y de poesía popular y de una manera de ser que es tan únicamente nuestra, los latinoamericanos, el bolero, la ranchera, los vals peruanos, son canciones que unen todo este continente. Entonces, no es justo decir, o es muy superficial, decir: “Ah, ustedes han abandonado los contenidos de las canciones” (dice la frase sonriéndose en el recuerdo de más de algún dedo acusador). No, si el contenido que tienen los boleros y el contenido que tiene una ranchera, son cosas extraordinariamente valiosas si se ven desde el punto de vista de un patrimonio de identidad, que aquí, sobre todo en Chile, está muy desdibujado.
P.M.: Yo pienso, además, que es una experiencia de tipo antropológico, porque, ¿cómo ama el hombre americano, latinoamericano, hispanoamericano? Nunca nos habíamos preguntado por eso. Y yo me acuerdo de que en mi infancia veía en los campos bailar corridos, rancheras y boleros, y eran canciones que hacían suyas, no bailaban otra cosa, no bailaban rock ni mucho menos. Entonces, este canto del amor americano es eso. Por eso yo veía un carácter antropológico, como una investigación: cómo ama el hombre de América Latina, la mujer latinoamericana. Estoy hablando, desde luego, de clases desposeídas y de partida entramos en el tema de nuevo. ¿Cómo se bailan en el campo el bolerito, la rancherita, el corrido, etcétera? Y hemos tenido cuidado de poner en los textos cierta cosa, cierta dosis de ese tipo de cosas.
¿Cómo ven la música chilena actual, los nuevos grupos de rock?
H.S.: Respecto de lo que yo te decía, es muy decidor que tal vez de las cosas más celebradas de Los Tres, sean sus incursiones en cosas típicamente nuestras; yo creo que hay una gratitud de la gente, de los jóvenes, cuando Los Tres incursionan en el mundo popular, en temáticas que son absolutamente del repertorio del folclor del bajo fondo, el Tío Roberto Parra, todo eso. Y esas son las cosas que a la gente le encantan. Ellos conocen harto; lo que trabajaron con la Negra Ester; el Álvaro (Henríquez, vocalista de Los Tres) conoce mucho de eso y lo asume con una gran valoración de algo muy auténtico nuestro. Y la gente no se equivoca. Y ¿por qué tanto? Porque hay que hacer una descripción: porque hay un no saber muy bien con qué material se está moldeando, porque hoy día campean, más bien, aires tremendamente frívolos, andan todos un poco desesperados y entre los creadores también. Yo veo que hay una angustia... está muy desvalorizado el trabajo artístico aquí. Tampoco ha nacido un movimiento que, artísticamente, le dé un ventarrón o plantee algo nuevo. Lo que yo veo es que en parte de los jóvenes hay un tratar de apoderarse de estos lenguajes de la música funk, del rock, de buscar un aire nacional a estas expresiones, como sucedió en Argentina, como sucede de manera bastante curiosa en México, donde el rock ha logrado una expresión típicamente mexicana. Vivimos momentos de depresión musical, salvo Los Tres, que a mí me gustan mucho, y un poco también estos grupos de rap, de música funky, no existe nada me llame mucho la atención.
Ahora, sigo yo pensando que lo que fue el movimiento de la Nueva Canción Chilena, ha sido lo de mayor respiro que se ha hecho en este siglo en cuanto a música chilena, porque se produjo una contaminación de campos muy interesante, entre un mundo que venía de la escuela de la Violeta Parra, al que pertenece Manns, y el mundo clásico. Todas esas grandes obras que se hicieron, la “Cantata Santa María”, “Canto para una semilla”, como el mundo de la música popular que incluyó compositores cultos, académicos, Gustavo Becerra, Sergio Ortega, Luis Advis, Celso Garrido, Juan Orrego Salas. Ese fue un fenómeno muy revolucionario en términos musicales y de grandes obras musicales que van a perdurar.
¿Hasta qué punto se les hace estrecha una forma tan tradicional como la canción?, ¿hasta dónde asume o no las nuevas condiciones creadas por la música académica de este siglo?
H.S.: A mí me sucede que miro con mucha curiosidad, por supuesto, con respeto, ese tipo de expresiones, la música contemporánea, la música serial, la música atonal. Yo creo que uno tiene obligatoriamente que plantearse un gran apertura hacia los estilos y yo creo que de no mediar una especie de vivir de las rentas del pasado en términos artísticos, uno está siempre abierto a todo, incluso a costa muchas veces de ser incomprendido. Y ahí hay toda una gama de posibilidades. Nosotros, por ejemplo, en Roma el año setenta y... no sé si antes de que trabajáramos juntos (con Manns), participamos en el montaje de una obra de un compositor contemporáneo, de Alessandro Sbordoni; él hizo un poema de Neruda, “España en el corazón”; ésta era una obra basada en el uso de la voz, en toda sus posibilidades: cantado, hablado y susurrado. Partíamos todos con un gran grito que decía: “¡¡No han muerto!!” (y Horacio grita). Y después había una sobreposición contrapuntística de unos hablando, otros cantando, otros susurrando (y Horacio susurra) y era una obra muy interesante. Eso fue previo a “Sensemayá”; en “Sensemayá” hay un poco de esa experiencia de usar la voz cantada, hay unos susurros por ahí. Fue muy importante eso. Esa era una obra, además, que tenía un interludio, que era con unos instrumentos nuestros, absolutamente serial, pero era una obra breve y de una comunicación y comprensión muy directa con la gente: cuando nosotros la cantamos y se leyó el poema en italiano, se entendió perfectamente que había una cosa coherente, había una música puesta al servicio de un poema y que tenía mucho qué ver con... a mí me gusta Neruda cuando se hace en ese tipo de aproximaciones musicales, más que a cosas como más vulgares, digamos. Porque es muy complicado; yo siempre he querido hacer algo con Neruda, pero me doy cuenta de que musicalmente corresponde a pensar soluciones distintas a una canción tradicional, por las estructuras, en fin, por el largo de los poemas y porque el contenido de lo que dice también no me parece que se pueda encerrar en una canción de tres minutos.
Mi experiencia es de total apertura. Cuando se habla de las canciones políticas, cuando se habla de la organización de la música contemporánea en las canciones, yo creo que está la gran dificultad de eso hacerlo calzar con las cuentas que uno hace con el arte, en general. Y ahí hay mucho de suerte, mucho de búsqueda y de persistencia en la búsqueda, pero al final hay un equilibrio que la gente, en definitiva, descubre o no. La gente al final dice: “Ah, ya, me gustó, no me gustó, me produjo una sensación o no me la produjo”. Y ése es el gran desafío: de la misma manera que es muy ridículo arrogarse ser un cantor político porque uno menciona la palabra pueblo en una canción; eso no quiere decir nada. La gran dificultad en la actualidad es precisamente decir lo que hemos siempre dicho o lo que se dijo de una manera en una época, decirlo tratando de interpretar, de resonar con lo que la gente espera que los artistas digan.
Quizás las palabras en algo se han gastado.
H.S.: Ah, bueno, absolutamente. Tú dices hoy día: “El pueblo unido jamás será vencido”, que es una frase indiscutible, pero la gente ya lo digirió, lo tragó y seguir insistiéndole en eso, seguir hablando en los términos confrontacionales que correspondieron a una época de mucha confrontación... no, ya hubo una literatura y un estilo que no constituye una novedad para la gente y no constituye, por lo tanto, una necesidad.
Es el mismo problema con la música contemporánea: hay que descubrirla siempre y cuando sea coherente el uso del estilo musical que tú estás haciendo. Yo me dispongo a escuchar música atonal, serial, con la misma curiosidad con que escucho a la Violeta Parra, que cada vez que la escucho me sorprende mucho la audacia que tuvo en su vida musical en un medio absolutamente hostil. Pero las cosas que logró hacer ella...
En la última parte de su creación, especialmente.
H.S.: Uy, la última parte, claro. “El gavilán”, por ejemplo...
P.M. (muy serio): Eso es totalmente audaz.
H.S.: Claaro, eso es notable que lo haya hecho. (Tararea) Paseaba el pueblo sus banderas rojas... tarararará rarararará... es un poema de Neruda (El Pueblo), es decir, chapeau, como dicen los... (franceses), porque ella con mucha inteligencia...
P.M.: Usa ritmos y contrarritmos y los superpone.
H.S.: ¿La han escuchado?
No.
H.S.: Nadie conoce eso; yo creo que la universidad debería hacer una cátedra.
¿En qué consistió ese intento de musicalizar los “Sonetos de la muerte”, de Gabriela Mistral?
P.M.: Yo le propuse al Loro hace tiempo: “hagamos música de esto, una música ad-hoc sobre los tres sonetos, sobre todo el último”. Y el Loro me dice que a él le provoca terror la empresa, porque son tremendos.
H.S.: Ah, sí, claro.
P.M.: Es como para obsesionarse el resto de sus días con eso de “la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos”.
H.S.: Terrible; ésas son músicas mayores.
P.M.: Claro, son músicas mayores.
(Santiago de Chile, 9 de diciembre de 1997)
fuente:interferencia.cl